Transferencia de energía; constructiva en el emisor, destructiva para el receptor
Entre mediados de
noviembre de 1997 y enero de 1998 (un periodo de tiempo muy breve) recorrí una
de las avenidas más importantes de la ciudad donde vivo, de ida y vuelta, al
dirigirme a mi lugar de trabajo, y al regresar a casa después de la jornada. Ese
empleo acabó mal, renuncié al primer día hábil del mes de febrero de 1998. Ese
día vi por última vez a mi “amigo”, compañero de la universidad al que conocí
14 años antes, en agosto de 1983 al ingresar a la universidad. Era él un
megalómano al que la vida le había jugado rudo. Un poco más alto que yo (mido
1.78m, él 1.82, algo así) su anatomía era débil en extremo, algo que sus
prendas de ropa (pantalón y camisa de manga corta) disimulaban, pero una vez lo
vi vistiendo otro tipo de prendas y percibí una gravísima carencia de masa
muscular, su anatomía parecía piel sobre huesos.
En contraste, yo
era delgado pero mi anatomía era la de un deportista serio. Era un hombre
común, que se había entregado a actividad física continua durante más de 15
años (comenzando en la temprana adolescencia) y las diferencias entre nosotros
hacían que yo pareciera un prodigio humano. Jamás hice alarde de superioridad,
soy enemigo de ese tipo de manifestaciones y en realidad siento desprecio por
las personas que van por la vida con actitudes de ese tipo. Pero él, me odió al
percatarse de que mis características físicas le hacían sentir una dolorosa
inferioridad y buscó refugio a su sufrimiento en el desarrollo de un narcisismo
muy patológico, optando por vivir con la ilusión de contar con características
intelectuales excepcionales y a futuro, un lugar en la historia. En otras
palabras, delirios de grandeza.
No he visto a ese
hijo de puta desde aquel lunes 2 de febrero de 1998, es decir, desde hace 25
años y ocho meses. Pero durante seis años y tres meses (menos unas seis semanas
de incapacidad entre mayo y junio de 2017) recorrí un trayecto muy parecido (ahora
más prolongado) para ir a mi lugar de trabajo y regresar a casa al terminar la
jornada, usando la misma ruta de trasporte público, a lo largo de la misma
avenida, en un área industrial más lejana, menos densa y menos extensa que
durante el muy breve periodo anterior, a finales del siglo pasado.
Durante esos seis
años y fracción, practiqué mi deporte (el ciclismo de ruta), recorrí decenas de
miles de kilómetros en mi bicicleta, actividad que constituye una potente
manifestación de mi libido, mi energía vital.
Esa energía que
comencé a manifestar desde la infancia, se intensificó en la adolescencia y fui
capaz de continuar durante mi juventud, mi adultez y durante mi edad madura, me
ha proporcionado características físicas poco comunes (si bien tengo en mente
que mis capacidades y esa apariencia siguen siendo las de un hombre común, no
las de un individuo excepcional, algo en lo que hago énfasis pues quiero dejar
en claro que el narcisismo que presento es benigno, realista, no patológico
como los individuos dañinos por quienes siento un profundo desprecio), que han
lastimado la sensibilidad de individuos débiles, física e intelectualmente
ineptos (mayoría en mi entorno, en una nación sobrepoblada por personas que parecerían
haberse dado a la tarea de demostrar que la inferioridad racial sí existe) y
ello ha provocado en esas personas (en su mayoría del género masculino, “hombres”)
una furia impotente, acompañada del deseo de hacerme el mayor daño posible,
para lo cual se han valido de violencia manifestada cobardemente como ha
sucedido en entornos laborales, mediante acoso.
Y esa energía que
menciono en el párrafo anterior, para mí benéfica, fortalecedora, constructiva,
al ser el origen de la envidia despertada en mis antagonistas, con el deseo
irrefrenable de hacerme daño, sin importar las consecuencias que sus actos
puedan causar a mi persona, se transfiere a ellos como energía destructiva y
les afecta causando diferentes efectos y alcances.
Mis principales
antagonistas han muerto, o están arruinados. Su deceso, provocado (en forma de
suicidio) o como resultado de su deterioro físico y mental, no deberá
significar nada para mí, si llego a enterarme.
No soy un hombre
cruel, mucho menos peligroso. Más bien, no soy inofensivo.
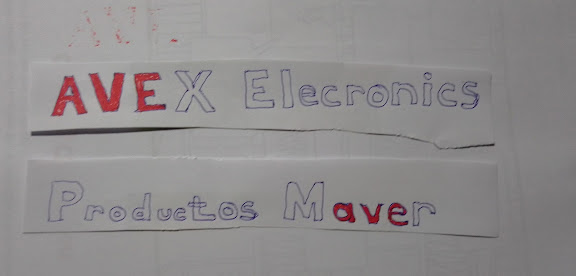

Comentarios
Publicar un comentario